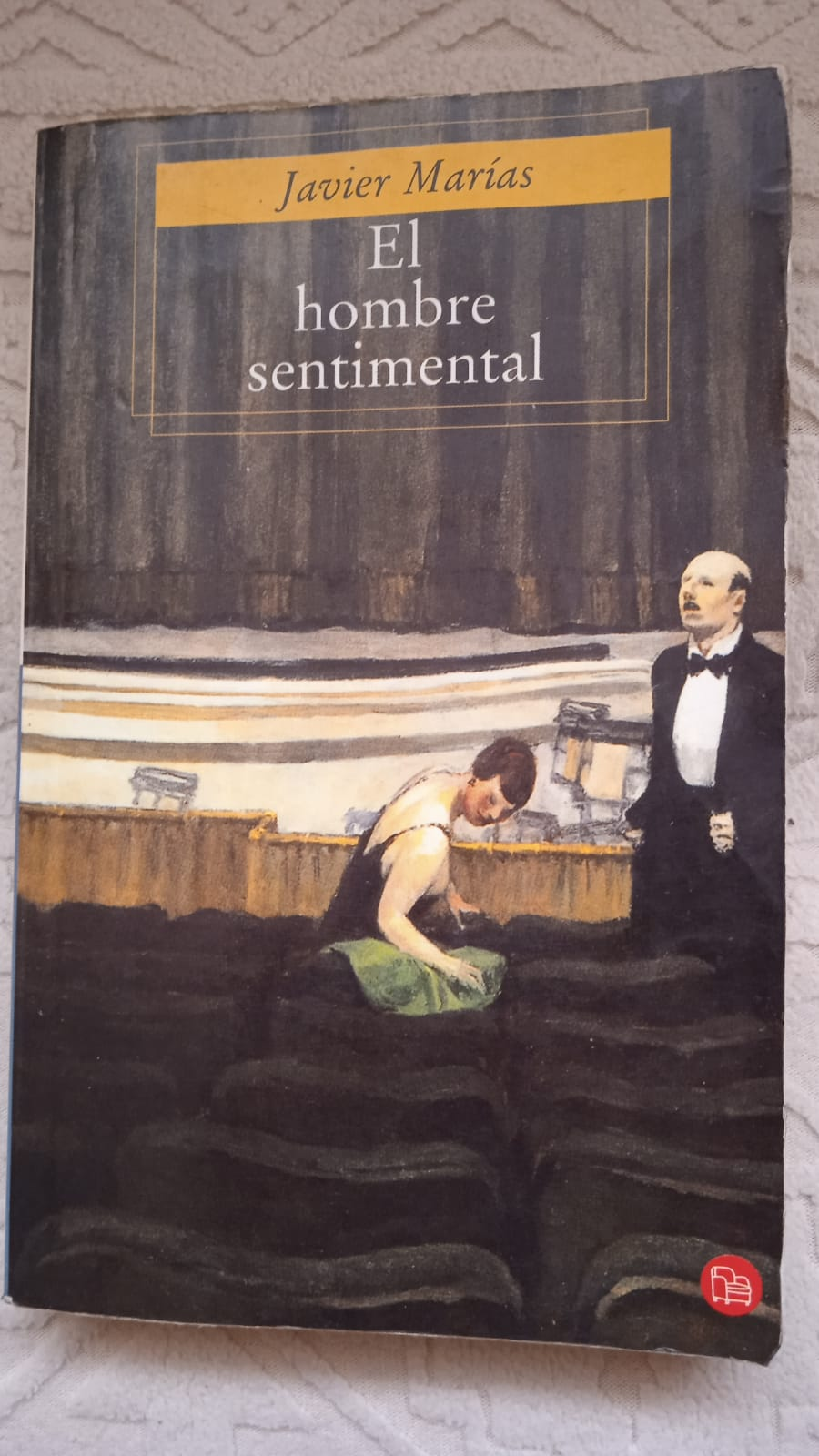Desde hace un tiempo a esta parte Lima se ha convertido en
un lugar donde reinan la inseguridad y el crimen en su punto más alto, el hampa
desatada y las organizaciones criminales hacen de las suyas ante la impotencia,
inacción e impasibilidad de las autoridades de todos los niveles, empezando por
los señores del gobierno, la presidenta y sus ministros, y los señores del
Congreso que, salvo honrosas excepciones, trabajan día y noche para favorecer
sus propios intereses, ligados precisamente al actuar delictivo. Todos los
estudios sociológicos, las encuestas de opinión, arrojan el mismo resultado
desolador: el poblador común y corriente de esta vasta y desalada urbe, se
siente amenazado en su día a día, vive a salto de mata, temeroso de caminar por
las calles, de subirse a los vehículos de transporte público, pues las bandas
de delincuentes andan al acecho por todos los rincones asaltando, robando,
disparando y extorsionando a sus anchas.
La otrora Ciudad de los Reyes, la linajuda capital de lo que
fue el Virreinato y luego de la flamante República, ha trocado su condición por
esta de ser una tierra de nadie, el escenario donde los bandidos y pillos de
todas las categorías han tomado el control de nuestras vidas y se pasean como
Pedro por su casa. No contentos con sus tropelías de toda la vida, que ya nos
ocasionaban un dolor de cabeza, ahora han adoptados una modalidad canalla para
lucrar y vivir a cuerpo de reyes: imponer un cupo a cada dueño de una bodega,
vendedor callejero, empresa de transporte, o quien se les venga en gana, bajo
la amenaza de atentar contra sus vidas o las de sus seres queridos. A través de
llamadas telefónicas, mensajes de texto o simples papeles escritos que dejan en
las casas de sus víctimas, las intiman a entregarles cierta cantidad de dinero,
pues de lo contrario sencillamente atentarían contra sus vidas o las de sus
familiares cercanos. Es decir, el horror instalado en la vida cotidiana de
ciudadanos como cualquiera de nosotros, la pesadilla de no poder hacer una vida
normal jaqueados por estos facinerosos que han colocado una auténtica espada de
Damocles que pende sobre nuestras cabezas.
El otro día en el Callao, una combi con pasajeros se
desplazaba por su ruta habitual, cuando un pasajero encañonó al chofer y a tres
personas que viajaban con él y les disparó sin piedad. Cuatro muertos en un
instante, que engrosan la lista de gente asesinada casi a diario en los últimos
meses. Los extorsionadores actúan impunemente, mientras la policía brilla por
su ausencia o no sabe qué hacer, pues los oficiales y el ministro del Interior
no tienen la estrategia necesaria para enfrentarlos. La presidenta no se atreve
a declarar nada al respecto, sólo balbucea acusaciones a la prensa por informar
de esta espantosa realidad que para ella tal vez no sea muy importante. Es su
método conocido, culpar al mensajero para tener la coartada de no asumir el
verdadero rol que le compete como máxima autoridad del país. Es evidente que el
cargo le queda muy grande, limitándose a fungir de mucama servicial de las
decisiones y exigencias de esas otras pandillas de bribones que actúan en el
Poder Legislativo.
Ante todo este desbarajuste, el gremio de transportistas ha
decidido responder con un paro de sus actividades. Primero fue un día, luego
fueron dos en que la ciudad amaneció sin servicio de transporte público, por lo
menos en un gran porcentaje, afectando naturalmente el normal desenvolvimiento
de las labores de la clase trabajadora. Han anunciado que se viene una
paralización más prolongada, exigiendo la derogatoria de una ley que favorece
al crimen organizado dictaminado en el Congreso, así como aquella que bajo la
denominación de “terrorismo urbano”, en realidad lo que busca es criminalizar
las protestas y poseer una herramienta eficaz para encarcelar a todo quien se
atreva a mostrar su desacuerdo con las medidas inútiles del gobierno. Esta
gente cree que bautizando con otro nombre los delitos ya conocidos se los va a
combatir mejor. Son tan necios que insisten en algo a todas luces absurdo.
Vivimos pues en esta especie de Lejano Oeste del siglo XXI, una tierra sin ley donde la vida no vale nada. Cuadrillas de cuatreros nos esperan a la vuelta de cualquier esquina, ya nadie sabe qué le podrá pasar cuando cada día sale a realizar sus labores habituales, la muerte nos sopla tras la nuca a cualquier hora del día o de la noche. En este Far West de pacotilla, lumpenizado por la gentuza tanto en el poder como en las calles, nadie está seguro de nada, la población vive aterrorizada porque no tiene nadie quien la defienda, no hay forma de encontrar salvación en estas praderas de cemento tomadas por el crimen organizado.
Lima, 12 de octubre
de 2024.