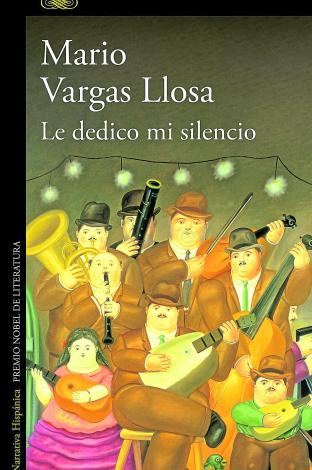George Bernard Shaw (Dublín 1856 – Reino Unido 1950) es un
espléndido humorista, dueño de un ingenio excepcional, que lo hace enfrentar de
manera incomparable cualquier situación embarazosa de la vida diaria. Cuando es
objeto de alguna chanza, pues no faltan los impertinentes que buscan cebarse
con una celebridad, sus respuestas son fulminantes, rotundas, como por ejemplo
en ese par de anécdotas que se cuentan de las muchas que lleva en su haber. Una
vez, luego de una brillante conferencia, un sujeto del público se puso de pie
para hacerle una pregunta, pero no referida al tema de su exposición, sino una
con sorna:
-Señor Shaw, ¿podría decirme dónde queda el baño? -La
réplica del expositor fue delicada como una caricia, pero violenta como una
centella.
-Cómo no señor -le dijo Shaw-; salga al pasadizo, camine de
frente hasta el fondo, doble a la derecha y allí encontrará un letrero que dice
“Caballeros”. No hago caso al mismo y pase adelante.
Otra vez, salía de una sala de teatro luego de haber
disertado sobre un tema, la gente se aglomeró alrededor suyo tratando de
obtener alguna respuesta o una firma dedicada. De pronto, alguien le advirtió
que en el bolsillo del saco un desconocido había colocado un papel doblado.
Nuestro personaje extrajo el mismo, lo desdobló y leyó: “Imbécil”. Miró al
público, desplegó el mensaje ante la vista de todos y espetó:
- Señores, es la primera vez que recibo un anónimo, firmado.
Empero, Shaw es ante todo un gran escritor, autor de
novelas, ensayos y obras dramáticas. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en
1925. De entre aquellas últimas, destaca indudablemente su comedia Pigmalión,
publicada en 1913, formidable sátira de la sociedad inglesa y deliciosa pieza
de teatro. El título nos remonta a la inagotable mitología griega, según la que
un rey de Chipre andaba en busca de una mujer con quien casarse, pero como era
muy exigente en la materia, no conseguía ninguna que reuniera sus condiciones
de perfección, entonces decidió dedicarse a la escultura. Esculpió así a
Galatea, la mujer ideal que ansiaba. Se enamora de ella deseando con frenesí
que cobrara vida. Tiene un sueño donde se cumple su deseo, y al despertar
Afrodita se compadece del rey y hace realidad su sueño. El relato se encuentra
igualmente en el libro Metamorfosis, del autor latino Ovidio.
Este es el trasfondo mítico de la comedia, trasladado al
Londres de comienzos del siglo pasado. Henry Higgins, un caballero inglés
especialista en lingüística y fonética, conoce de casualidad en una calle de la
ciudad, en medio de una lluvia torrencial, a una florista. Esta circunstancia
particular, donde un par de mujeres, madre e hija, intercambian diálogos con la
vendedora de flores, sirve para que el caballero tome notas para sus estudios.
Entre los personajes de la escena también está el coronel Pickering, otro
aficionado a estos aspectos del lenguaje. Todo sucede en el pórtico de la
iglesia de San Pablo, a medianoche.
El hijo de la señora, Freddy, va en busca de un taxi y
tropieza con la florista, cuya canasta de flores se desparrama por el suelo.
Allí se suscita un breve diálogo entre ambos, ocasión que mister Higgins
registra en sus apuntes por el especial uso del idioma que hace la chica,
Elisa, un lenguaje trufado de coloquialismos propio de la jerga de los barrios
bajos londinenses. Asimismo, es motivo para que intercambien impresiones
Higgins y Pickering, quien es autor de un trabajo titulado “El sánscrito
hablado”, lo que produce un enorme interés de parte de aquel. De esta manera,
al día siguiente ambos se encontrarán en el gabinete que Higgins tiene en
Wimpole Street. Allí llega también la florista, buscando al lingüista para unas
clases de pronunciación. Cuando convienen en ello, el de las notas comunica a
su ama de llaves, mistress Pearce, que Elisa se quedará y que la lleve para su
aseo. Su desafío es convertir en unos pocos meses a la muchacha en una dama de
modales y léxico correctos.
En el tercer acto asistimos a una escena en la casa de
mistress Higgins, la madre del profesor de fonética, un piso en la ribera del
Chelsea. Acude a ella su hijo para anunciarle la visita de una muchacha que ha
pescado. La madre se turba y replica que ese día tiene visitas, y por tanto
debe esperar. Henry insiste y convence a la dama de que reciba a su invitada.
Quienes visitan a mistress Higgins son la señora y la señorita de Eynsford, las
mismas de la primera escena del pórtico de San Pablo. Al hacer su ingreso
Elisa, vestida como una dama y departiendo con los circunstantes con suma
delicadeza y modales, el asombro es general. Intercambian impresiones ante el
regocijo del profesor y la perplejidad de la madre. Pronto llega Freddy, a
quien también ya conocemos, y queda prendado de Elisa.
En el cuarto acto se va a poner en práctica el experimento
de los dos señores. Nos enteramos, por el diálogo de ambos al llegar al
laboratorio de vuelta, que han asistido a una garden-party -tradicionales
fiestas en los jardines en el Reino Unido durante la era Victoriana-, para
poner a prueba todo el trabajo de meses con el objetivo de refinar a una
florista recogida del arroyo, como varias veces lo comenta el autor del
proyecto. Si bien ellos regresan satisfechos, Elisa demuestra su malestar, que
con el paso de las horas va creciendo. Se siente utilizada, un simple conejillo
de indias de dos caballeros empeñados en demostrar a todo el mundo y
demostrarse a sí mismos lo que son capaces de hacer.
En el acto final, Higgins acude a la casa de su madre
acompañado de Pickering, afanosos por encontrar a Elisa, quien ha fugado la
noche anterior y se ha llevado todas sus cosas. Henry está desesperado,
mientras la madre lo contempla muy tranquila tratando de transmitirle algo de
su estado de ánimo. En un momento determinado, mistress Higgins anuncia que
Elisa está con ella y ordena que salga. Elisa hace su ingreso a la sala ante el
estupor de los solterones. Previamente, la madre ha tratado de hacerle entender
al hijo los beneficios del matrimonio, situación que a él le parece improbable.
Luego, en la plática con Elisa salen a relucir los encuentros y desencuentros
de una relación singular. Él no quiere que se vaya y le pide volver con ellos.
Elisa manifiesta sentirse postergada, tratada como un objeto. Menciona a Freddy
como el joven que ha mostrado su interés por ella. Henry descalifica al muchacho
en medio de un escarceo de sentimientos de superioridad, celos y desamparo.
La obra se divide, como ya quedó claro, en cinco actos y un
epílogo. En éste, el autor reflexiona sobre el posible fin de su comedia,
presentando al lector argumentos válidos para que cada quien se decante por el
final más razonable. Por lo demás, en toda la obra sobrevuela una crítica
velada a la hipocresía de la alta sociedad londinense, una sátira de los moldes
impuestos por la aristocracia, una fina ironía que desnuda ese mundillo hecho
de convencionalismos, formulismos y supercherías sociales con los cuales una
clase ha buscado uniformizar el multiforme e inapresable comportamiento del ser
humano.
Lima, 24 de enero de
2024.